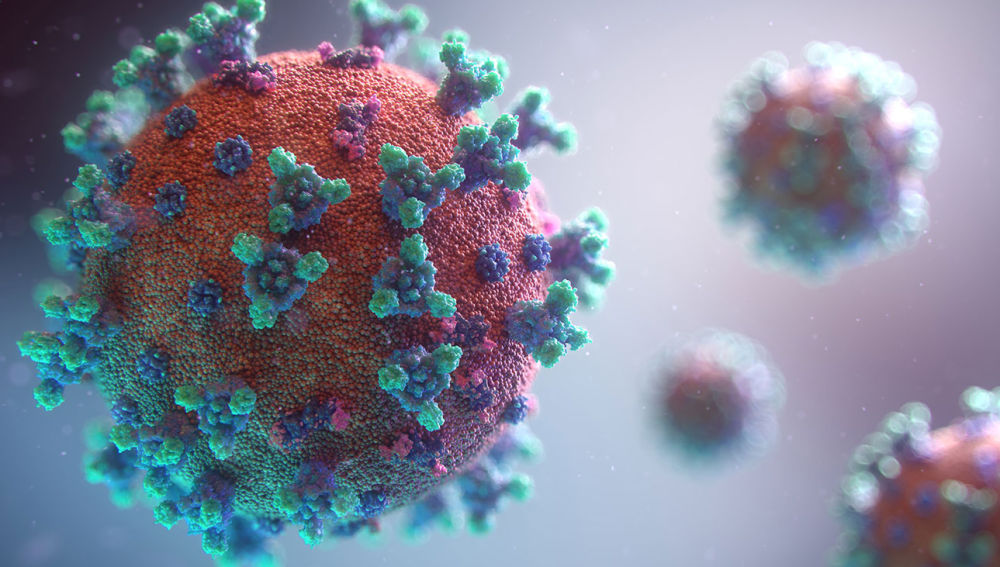
“Mi primer encuentro con el Covid-19 fue un miércoles. Una amiga da clases y dos de sus alumnos fueron de las maravillosas personas viajantes a Vail. Un día antes la acompañé por una nieve, en la tarde. El miércoles en la mañana nos dio la noticia de que teníamos que encerrarnos, hasta que los alumnos viajeros se hicieran el examen”.
Rob Hernández
Pareciera todo tan lejano, tan ajeno, salido de una película: calles desiertas, paranoia colectiva, compras de pánico. Por lo que mejor aposté a escuchar, acatar, resguardarme e ignorar el mar de información que se mete hasta por donde no; al cabo era algo que consideraba muy lejano para mi. Eso, hasta antes de un martes a las 8:30 de la mañana.
Los ríos de información corríann por doquier, que si el subsecretario dijo ésto, que si el gobernador dijo aquello, que si se esconden cifras, que te quedes en tu casa, que si es solo para privilegiados la cuarentena y que la tal Susana esa, la que nos enseña a tomar distancia. Estaba hasta la madre, o hasta el padre, según el que les caiga más mal.
De manera personal tenía la oportunidad de estar en casa sin necesidad de salir, es más: la cuarentena me cayó de perlas para superar un momento difícil. El aislamiento, más que una medida preventiva, era una necesidad mía en esos momento. En casa, en silencio, procesando el enojo de lo que me había pasado, reflexionando y por supuesto, lamentándome miles de cosas que aún no pasaban. Era como un tipo de pre-depresión, o así lo sentía yo.
El Covid-19 era algo que leía, que escuchaba y no había tema de conversación, programa de radio, red social y video que no lo abordara; eso sí, desde diferentes perspectivas, según ellos. Para mi era algo ajeno, si bien no es que dudara de su existencia, era algo que no sentía que me afectara de manera tan directa e inmediata. ¡Meh!… sigamos las indicaciones y escondámonos del mundo exterior.
Mi primer encuentro con el Covid-19 fue un miércoles. Una amiga da clases y dos de sus alumnos fueron de las maravillosas personas viajantes a Vail. Un día antes la acompañé por una nieve, en la tarde. El miércoles en la mañana nos dio la noticia de que teníamos que encerrarnos, hasta que los alumnos viajeros se hicieran el examen. Chin, casi casi sentía el virus muy cerca de mí. En ese momento me entró el temor: no de contagiarme, sino contagiar a mi abuela y a mi madre.
“Mamá, no podré ir hasta la siguiente semana a la casa. Hay probabilidades de que una amiga haya estado en contacto con dos personas que posiblemente den positivo a Coronavirus. Si ellos dan positivo, quizá mi amiga sea positiva y quizá yo lo sea también. Todo por una nieve, de esas todo free, por la intolerancia a la vida misma, ya sabes.”
Suena demasiado paranoico, ¿no? Pues yo creería lo mismo, pero el simple hecho de pensar que toda esa cadena fuera positivo tras positivo, yo al estar en contacto con mi abuela, quizá ella se podría convertir en otro tipo de positivo, de esos de la categoría: muertes por Covid-19 en Jalisco. Por su edad y por condiciones de salud pre existentes que tiene, es población en situación de riesgo alto. Solo de pensarlo me daban escalofríos; entonces, pues no more grandma por el momento.
Perfecto, a seguir encerrado. Libros, series, capacitación en línea y un nuevo mejor amigo: Tiktok, bienvenides todes. A esperar cinco días para obtener los resultados de los alumnos viajeros y saber si estaba en la cadena de importación viral china.
En esos días en aislamiento lo sentía cercano, lo olía y casi podía ver su forma de virus muercielagano flotando en mi casa. Una especie de culpa y temor me invadió, nada mejor para aislarme aún más. Súmenle a la pre-depresión.
Sí, gracias al desempleo previo a la contingencia, yo fui de esos privilegiados (sin otra opción) de hacer el famoso “Jomofis”. La verdad es que pocas veces tenemos la posibilidad de hacer un alto en el ritmo de vida que llevamos para quedarnos en casa y convivir realmente con quienes vivimos, ya sea familiares, pareja, compañeros de vivienda, amigos, vecinos, etc. Por lo que tuve tiempo de hacer arreglos a la casa, pintar, ajustar tornillos, cambiar apagadores, leer, ver series, leer más. Pero sobre todo, para estar conmigo mismo, que creo que ese fue el más grande desafío de esos primeros cinco días de aislamiento.
Llegó el martes y los dos alumnos viajeros salieron negativos al Covid-19. Pff… la vi cerca, el bicho ese me trató de alcanzar y en ese momento lo esquivé de la mejor manera. Seguía con la conciencia de las prevenciones, así como el aislamiento necesario. En esos días, posicionarte unos eslabones más lejanos de la real posibilidad de ser uno de los casos confirmados, me hicieron tranquilizarme y poder “disfrutar” más el aislamiento.
En Instagram los retos, las cadenas y toda clase de interacción estaba a la orden del día. Esa misma noche me retaron a mostrar una foto de cuando niño. En la era digital ya no existen los álbumes de fotos que nos imprimían nuestros papás, por lo que creí que en alguna ocasión, con motivo del día del niño, subí una foto mia en Facebook. Sin muchas cosas por hacer, ya que había tenido todo el día para hacerlas (gracias a la cuarentena), me dispuse a buscar en Facebook.
Navegué por horas en las fotografías, recordé grandes momentos con amigos, me burlé de nuestra forma de vestir de hace más de 10 años. Recordé mis hazañas con el alcohol en tiempos de la universidad. Llegaron a mi mente uno que otro amor que tenía olvidado, o que había querido olvidar… en fin, la nostalgia apareció y me invadió. No es que quiera romantizar las medidas de prevención por la contingencia sanitaria, pero, vamos, ¿cuándo hubiera tenido tiempo de pasar horas recordando y recreando grandes momentos de mi vida? Quizá el Covid-19 no me había alcanzado ésta vez, pero me daba la posibilidad, como efecto secundario, destinar mi tiempo a otras cosas.
Encontré una foto que cada que la veo en Facebook o Instagram me hace sonreír mucho. Me recuerda un tiempo en el que fui extranjero, en el que me enfrenté al mundo yo solo, en otro idioma, con otras costumbres, una cultura diferente y donde hice lazos fraternales, que hasta la fecha me siguen conectando fuertmente con personas de otras partes del mundo; con las que cada vez que nos damos like o nos comentamos una foto, cada vez que hacemos una videollamada, las sonrisas no se desdibujan de nuestras caras en ningún momento.
En esa foto estaba con Isabel, una mujer que siempre está a mil por hora, que a sus sesenta años se fue a estudiar inglés a otro país, que cada que le escribo está de viaje con amigos o amigas, en la playa, en la sierra o en algún lugar extraño; y si está en su ciudad, siempre anda en constante movimiento. Una mujer que me ha enseñado a tener una visión ante la vida de alegría, siempre con una sonrisa en todo momento; pero lo más grande que me enseñó es que la edad es solamente un número, que nunca es tarde para escaparte, para cumplir tus sueños y arriesgarte por ellos.
Cada que veo esa foto, escucho su voz grave, pastosa; siento el aire que desprende su mano mientras se acomoda el cabello blanco y corto, la manera en que sus ojos se esconden detrás de esas arrugas, producto de tanto sonreír; escucho su voz que me apresura para ir de bar en bar, tomando cerveza en uno, después un vino en otro y para terminar comiendo un churro con chocolate.
Lunes. 11:00 pm. Whatsapp. Enviar foto. Mensaje de voz: “Isabel, espero que te encuentres muy bien. Yo acá volviéndome loco por la cuarentena, pero leyendo por montones. Tú, ¿cómo vas? Me imagino que has de estar como león enjaulado. Te mando un gran abrazo.”
Siempre me llena el corazón saber de esa mujer que me enamoró de Madrid, su ciudad, de una manera que hasta el día de hoy me mueve el corazón cada que escucho o leo sus seis letras juntas. Al día siguiente, al despertar, escucharía su mensaje de voz a toda prisa, siempre contándome sus aventuras, de rapidito, porque tiene muchas cosas por hacer. Con sus frases icónicas, llenas de sarcasmo: “Ay dios mío llévame ya. ¡Ay no! Mi cuerpo pide tierra”.
Martes. 8:30 am. Notificación en Whatsapp. Mensaje de Isabel: “No, estoy fatal, mi hijo y yo contagiados por el Coronavirus. Él ya está saliendo, pero yo aún ando con fiebre, desde hace 12 días en cama y no me tengo en pie. Esto es muy, muy, muy duro. Cuídate, sal de casa con mascarilla y guantes, este bicho no respeta a nadie, aunque vuestro presidente diga que se puede salir a compartir con amigos. No se si os llegan los datos, pero son aterradores, como para no tomarlo en serio. Te mando besos.”
Se escuchaba débil, apagada, pero con la fuerza interna que la caracteriza. Quedé sin palabras, lo invisible se materializó en alguien que, aunque en la lejanía, la considero cercana a mi.
“Isabel, acuérdate que tenemos unas cañas pendientes y unos bares por visitar en Fuencarral. Venga mujer, que tú eres más fuerte que ese virus. Ya quiero saber a qué playa te vas después de que acabes con ese bicho. Un abrazo hasta Madrid.”
De pronto las cifras, los síntomas, los cuidados y todas las cosas que parecían tan ajenos a mi, me habían alcanzado en la distancia, en el mero corazón de Madrid.









