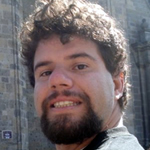En Guatemala no todo es verde y lo que hace falta para sortear las fauces de este monstruo mitológico son dólares para seguir la travesía por el mundo maya.
Por Víctor César Villalobos «El Chiva».
Justo llegando a Mérida, a Zahira se le olvidaron los quetzales que nos regaló Parisa, la sueca que no parecía sueca que vivía en la casa donde compartíamos las fiestas, las desveladas y hasta la cocina. Donde vivíamos, pues. La divisa la olvidamos en un cajón de mueble de un cuarto de hostal. Soberbios como somos, nunca los echamos en falta.
En Becán, Campeche, vimos un palacio que tenía como puerta de entrada, tallada, la boca del monstruo de la Tierra: Itzamná. Y en la pirámide de Ek-Balam hay una decoración de estuco que recuerda los altares barrocos de las iglesias. En lugar de ángeles hay guerreros alados y cráneos que custodian la entrada, que es -de nuevo- las fauces de este animal mitológico.
2
En Escudo Jaguar, del lado mexicano, tomamos una lancha para dirigirnos primero a Yaxchilán, la zona arqueológica a la vera del Usumacinta. En la travesía nos tocó ver caimanes y monos araña (con su característico rugido que un canadiense acertadamente describió como cuando una pala recoge tierra en un cuarto completamente vacío).
Al cruzar el Usumacinta del lado guatemalteco nos vendían 70 quetzales por 100 pesos. Gracias, pero sólo cambiamos cerca de 500 pesos.
El nombre Guatemala viene del náhuatl Quauhtlemallan, que significa «tierra de árboles”. Cruzar el país en carretera evidencia cerros pelones, árboles famélicos y despistados, como arrumbados. Olvidados. En momentos hace recordar un poco la lente polvorienta de las películas de Hollywood cuando algún héroe desbalagado se fuga a México. El ambiente seco y borroso contrasta con la húmeda selva mesoamericana que se vende como panacea a los turistas.Transbordamos de la central de camiones de Flores hacia unos camioncitos a Tikal, en el corazón del Petén. Lo primero que hacemos al bajar del camión es tomarnos una cerveza Gallo en un tendejón a la vera de la carretera. Un par de niños juegan en las calles de tierra, a uno le preguntamos sobre un hostal. Nos lleva a uno que está empotrado en un cerrito.
El hostal al que llegamos tiene cabañitas de madera, junto al Lago de los Itzáes. La familia que lo atiende es amable y nos proporciona información sobre cómo llegar a la zona arqueológica, su costo y nos ofrecen un tour hacia unas ruinas mayas poco exploradas, a lo que declinamos. El dueño, al saber de dónde venimos, nos cuenta que tiene familia mexicana y va de cuando en cuando a Tapachula, en Chiapas. Oscurece y no hay mucho qué hacer, excepto ir a cambiar algo de dinero al pueblo.
Encontramos que nos venden 50 quetzales por 100 pesos. Sorprendidos, sin mucho dinero encima y con el orgullo nacional pisoteado, regresamos al hostal a juntar lo más posible: incluso las moneditas son bienvenidas. De regreso en la tiendita que también funciona como casa de cambio, sacamos nuestros dineros, las monedas y los billetes. No, no aceptan monedas, sólo billetes. Cambiamos lo más que podemos, no sabemos si comeremos, pero ir a Tikal es por lo que estamos aquí, así sea que tengamos que ir caminando. Con esa convicción y maldiciendo por primera vez el ser mexicano, nos dirigimos caminito al hostal donde nos besamos bajo un arbotante.
Estamos tan cansados que en realidad dormimos poco. A las seis de la mañana nos preparamos para salir hacia la cuidad maya.
El ticket de entrada es bastante más caro para extranjeros que en México (excepto, quizá, Chichén Itzá), a pesar de que llevamos credenciales internacionales de estudiante. O pensamos en aquel momento que era exorbitante, ya que poco habíamos desayunado y el mundo maya se abría hostil como una selva inexpugnable, llena de jaguares, tapires, monos y serpientes.
Recuerdo de inmediato la boca de Itzamná, la deidad primigénea de los mayas, la boca de lagarto que devora lo vivo para darle paso al inframundo.
3
En un sendero que nos lleva a empezar nuestra exploración por el mundo perdido de estos mayas vemos a un pequeño venado. No se mueve, pero nos mira con recelo. Zahira y yo intentamos tomarle una foto. Lentamente saco la cámara de su estuche. Zahira me toma tan fuerte del brazo que ahogo un grito. Tomamos un par de fotos borrosas. El venadito mueve la cola nervioso. Un paso más. El venado sale disparado y nuestra sonrisa se queda para siempre en el lugar.
Las ciudades mayas están construidas de acuerdo con la cosmovisión a la que eran adeptos. Se colocaban palacios y templos sobre sus plataformas y basamentos en torno a grandes plazas orientadas astronómicamente (que constituyen alegorías del sol, su salida y ocaso; así como el ciclo matutino de Venus o los equinoccios) y están unidas por calzadas.
Tikal se muestra imponente. Sus pirámides son altas y esbeltas. Coronadas de cresterías que hacen pensar en las cabezas de los gobernantes mayas con la típica frente modificada y sus altos tocados ricamente ataviados de plumas de quetzal.
Nos maravillamos de las vistas, sólo dejan subir a unas pocas estructuras. Desde alguna de ellas tenemos la panorámicas de la base rebelde de la que sale la flota que comanda Lando Carlissian para destruir la nueva Estrella de la Muerte en El Regreso del Jedi.
Los basamentos poseen cuerpos superpuestos con entrecalles que los separan unos de otros y esquinas remetidas, así como moldura doble en cada cuerpo cuya parte superior forma un gran faldón en talud.
También me impresionan los mascarones de estuco que perfilan a Chac, la deidad nariguda de las anteojeras y los bigotes. Algunas conservan incluso el azul aquamarina que nos han legado los habitantes de esta región.
Como a eso de las diez de la mañana el Ejército de Guatemala hace su aparición. Entonces no estaba acostumbrado a verlos en la calle y menos en las zonas arqueológicas. Entiendo que es por la seguridad de los visitantes, pero su presencia no deja de ser intimidante.
4
Al terminar la expedición, ya esperando en el estacionamiento el bus que nos lleve de regreso por las mochilas y demás enseres, Zahira y yo discutimos. Es tan desagradable la escena que pensamos no volvernos a ver. Itzamná ha cerrado sus fauces.
Platicamos durante el trayecto de regreso y arreglamos la situación lo mejor posible. Llegamos a nuestro hostal y -al prepararnos para salir- nos damos cuenta que no completamos el dinero. Uno de los hijos del dueño nos ofrece el paseo hacia las ruinas. Lo miramos con una mezcla entre desesperación e implorando piedad. Con quien hablamos es con la esposa. Le explicamos que nos faltan como cinco quetzales, que no traemos más.
Nos mira altiva, impasible.
–La tarifa está pactada desde que llegaron.
–Pues sí, pero nomás son cinco quetzales. Es más: si quiere le damos 10 pesos mexicanos, para que los utilice su esposo cuando vaya a Chiapas.
–Déjame ver.
Itzamná no deja de apretar su hocico de dientes y colmillos serpenteantes, triturando los sueños en esa casucha oscura y miserable. Nos aceptan los 10 pesos. Silenciosos y meditabundos, aún enmuinados, salimos a esperar el camión que nos lleve a Flores.
Lo interesante de las religiones mesoamericanas es que la vida, la muerte y el mundo están ligados y una no es más importante que la otra. Por momentos alguna prevalece. Y viceversa. Pero todo está conectado.
Hemos escapado esta vez al aliento destructor de Itzamná. Después de sacar dinero del cajero de la central en Flores, bebemos una Gallo en la isla de Flores, rodeados por el Lago de los Itzáes.
Víctor César Villalobos “El Chiva” (Guadalajara, 1978), no tiene mucho qué decir de sí mismo. Es melómano irredento y escribidor. Como Bartleby, preferiría no hacerlo.