Los amigos, contrario a lo que se piensa, no siempre están cuando los necesitas.
Todas las familias felices se parecen unas a otras;
pero cada familia infeliz tiene un motivo especial para sentirse desgraciada.
Tolstoi. Ana Karenina
Intro: Los viejos
Tener más de cincuenta años de amistad no es poca cosa. Si a eso le aunamos que vivieron por más de quince años, ya con sus respectivas familias, una al lado de otra, es totalmente anómalo.
Él es abogado. Mi papá alguna vez fue contador. Siempre compartieron el fútbol y la bebida. Primero jugando, de chavales. Luego conjugando ambas actividades en sus años de bonanza en el palco del Estadio Jalisco, propiedad de mi abuelo. También compartían su pasión por un equipo: Las Chivas.
Alguna vez perdí un concurso de imitación de Luis Miguel (sí, eran los ochenta) gracias al vocerrón y barullo que hizo el Licenciado Orozco. Desde entonces me la debe.
No muy alto, de facciones recias. En esa época se veía a sí mismo como «El Perro» Bermúdez, pero con sólo un poco más de cabello rubio. Lo admiraba e intentaba hablar como él, ya sabes, estirando la ‘e’ donde el canon indica una ‘a’ o una ‘o’ al final: ¡tirititiiiiité!
Tenía un Atlantic verde ochentaiuno u ochentaidós. Para nosotros era una X-Wing recién salida de una base rebelde en una galaxia muy, muy lejana.
Su esposa: Maura. Menuda, con grandes y expresivos ojos verde aceituna que delineaba para acentuarlos aún más. De charla que envolvía. Uno podía pasar horas hablando con ella sobre cualquier cosa. Recuerdo sobre todo las tardes-noches en la larga cocina, cuando nos ofrecían recalentado de tamales de alguna fiesta o posada. Yo, glotón y gorrón desde pequeño, no rehuía la invitación después de un épico partido en la banqueta que va desde su casa hasta el término de la mía con un poste de madera y un árbol de mangos como metas anheladas.
Maura, por supuesto, también se hizo muy amiga de mi mamá. Pero era amiga de toda la colonia. Era de sobra conocido su don de gentes. Vendía ropa que sus parientes le traían de los Estados Unidos. La falluca estaba en su apogeo.
Con dos hijos, Brianda y Carlos, los Orozco Álvarez era una familia de clase media como todas las de por ahí. ¿Por qué contar, entonces, su crónica?
Carlitos
La colonia, recién estrenada. Nosotros los niños jugando en la calle a soñar con ser «El Zully» Ledezma, «El Yayo» De la Torre o Benjamín Galindo. Yo era más práctico y menos luminoso en el arte de las patadas: prefería al «Concho» Rodríguez o a José «El Pelón» Gutiérrez, incluso a Demetrio Madero, verdaderos fieles de la máxima: “¡Arriba Imperio!” y el no menos común: “o pasa el balón o pasa el hombre”. De talento, nada. Todo era corazón… y muchos patines.
Había dos excelentes porteros, al menos lo suficientemente valientes como para aventarse al frío y rugoso pavimento con las consiguientes raspadas: Iván y Víctor. Víctor era un caso a parte. Todo lo que hacía lo realizaba de manera excepcional y el fútbol estaba entre sus dotes más refinadas. Su hermano Óscar siempre fue mi némesis. El más grande, corpulento y alto de nosotros. Duro para jugar. Su única ventaja era, justamente, su hermano Víctor: mi mejor amigo. Lo que son las cosas.
Estaba Neto. Todo corazón y el chiqueado de su casa. Único varón de los Villareal Gómez. Amigo de temperamento explosivo.
Ahora todos hemos cambiado.
El ya mentado Iván, alto y muy delgado, de cara aerodinámica, realizaba sus lances y se suspendía en el aire hasta alcanzar el ansiado esférico para salvar a su equipo.
Su hermano José Luis, el de los lentes que le daban un aire ausente, era aguerrido y ponía un par de pases buenos en un partido, un tipazo siempre.
Al fin, Carlitos, mi vecino, al que yo conocía desde que él tenía dos años (o por lo menos yo me acuerdo de él a esa edad). Pequeño y corpulento, cuadrado y zurdo. Presumía su toque privilegiado. Nada del otro mundo, pero mejor que el de la mayoría de nosotros, ciertamente. Pedante cuando hijo único, al momento de nacer Brianda, su hermana, se volvió afable y buen conversador, como su madre.
Su casa daba, como ya he dicho, al lado de la mía y yo tenía la habitación más próxima a su cuarto de servicio. A veces me brincaba a su patio y lo buscaba. Su habitación tenía ventana a la calle, polarizada, y era él quien preguntaba quién tocaba, cuando era el caso.
Una vez escuchamos gritos, reclamos, llanto. Era la hora de la comida. Luego cosas romperse. Silencio. Llanto de nuevo. Gritos y el portazo. El Atlantic encender. El acelerador a fondo. No sé cuánto tiempo duró con situaciones similares; a veces de tan noche que era el aliento de un demonio. Daban ganas de sacar a Carlitos y a Brianda. Huir de ahí, decirles que era una mala película. Todo una broma pesada ideada por Óscar, mi acérrimo enemigo. Una vez fui a tocar después de un incidente. Ambos estaban en el vano de la ventana, con la mirada fija a la calle pero sin mirar. Eso lo supe a pesar del polarizado. Quise mostrarle el balón de fútbol. No tuve la fuerza de llamarlo. Me encerré en mi cuarto.
A los años, Maura y Carlos se separaron. Él fundó una nueva familia. Los chicos nunca lo superaron o eso creía. Después, ya crecidos y sin la vigilancia de su padre, su casa era el lugar de reunión donde podíamos dar cuenta de cuanta bota de Tonallan se nos cruzara, con sus respectivos cantos a Oaxaca y el infaltable “no lo vuelvo a hacer” del día siguiente. Del fútbol, ni hablar, sólo de sillón.
Carlitos se fue del país hacia España. Vendieron la casa a unos doctores.
Él, que siempre fue amable y honesto, vive ahora con una rumana y su hijo. Cuenta, a quien lo quiere escuchar, sus peripecias en la contraconquista: después, al saber que el barco europeo hacía agua, decidió volverse a México. Su mirada perdida de entonces, ahora es una vivaracha que espera, no sin cierta malicia, comerse a dentelladas el mundo.
El rumbo ha cambiado, ya no se escuchan los gritos ni las peleas. Por cierto, mis papás se separaron también en esos terribles noventa, luego volvieron.
Todos seguimos siendo la típica colonia clasemediera que esconde todo detrás del telón.
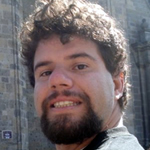 Víctor César Villaobos «El Chiva» (Guadalajara, 1978) no tiene mucho qué decir de sí mismo. Es melómano irredento y escribidor. Como Bartleby, preferairía no hacerlo.
Víctor César Villaobos «El Chiva» (Guadalajara, 1978) no tiene mucho qué decir de sí mismo. Es melómano irredento y escribidor. Como Bartleby, preferairía no hacerlo.










