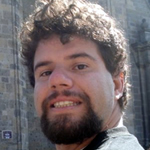Ante el ansia de probar cosas nuevas, el protagonista se siente como niño en 25 de diciembre. No sabe que a la vuelta de una rueda puede estar la catástrofe… o la maravilla.
Por: Víctor César Villalobos, «El Chiva».
(Primera Parte)
1
Te levantas como niño en 25 de diciembre, no a ver qué te trajo el Niño Dios, ya sabes que no existe -ni dios, ni el niño (el que fuiste y en el que te hicieron creer)- ni los regalos. Con los ojos del tamaño de una moneda de diez pesos te pones la ropa adecuada para rodar. Hoy es el día. Lo has esperado desde que llegaste a Pátzcuaro.
Tardas en decidir qué mochila debes llevar: una espaciosa, pero que hace mucho bulto o una pequeña donde apenas hay lugar para el impermeable, la bomba de aire y la funda de la cámara. Te pones los guantes amarillo fluorescente. Guardas los lentes de sol (aún el astro rey no asoma de entre las nubes). Estás listo para subirte en Brunhild.
Brunhild la has nombrado en honor a las culturas germánicas a las que te remite el nombre de la marca y tu veneración por Wagner, por su Tetralogía de los Nibelungos. Nada de eso importa ahora que llevas tu casco sobre la cabeza y estás listo para rodar por primera vez fuera de una ciudad. Has elegido (te ha sido dado) comenzar en un idílico lugar lleno de naturaleza y vegetación exuberante: Michoacán y su zona lacustre.
De último momento has decidido que tomarás la ribera oriental del Lago de Pátzcuaro. Sales sin más. El día, con el frío de una mañana que no termina de desperezarse, se siente húmedo y astillado en la cara. Sabes que debes ir por la carretera de Morelia hasta el entronque hacia Quiroga, pero al ver las vías del tren, decides tomar ese camino.
No bien has pasado unas cuantas quintas y hoteles (aquí es la medida no-oficial, pero lúdica), te metes por una brecha. Quieres bordear el lago lo más cercano a su vera. Llegas a unos campos de fútbol, como a unos quinientos metros de la orilla. No se ve más camino. Todo es verde y pequeñas flores amarillas que adquieren una nota vibrante en contraste con el cielo gris y las pocas paredes roídas alrededor. Saludas a algunos corredores madrugadores y enfilas de regreso.
Por la lluvia de la semana, no puedes irte al lado de los rieles, tus tenis comienzan a atascarse en el barro rojizo, piensas en la mujer de Lot, que en mal inglés tapatío -mocho y bíblico- es la mujer de «Alot». Tomas de nuevo la carretera.
Al entrar por Tzurumútaro te sientes tan emocionado de estar tan “lejos” que tomas unas fotos de la iglesia, con tu bici en primer plano. Continúas por la carretera hacia Quiroga. Haz decidido tomar la carretera de Ihuatzio-Cucuchucho-Tzinzunzan que hace una “c” por la orilla del lago, contrario a la directa que va a Quiroga y que parte en dos a Tzinzunzan (por un lado deja a la iglesia y el pueblo y por el otro a las yácatas de Tanganxuan, mítico héroe p’urhépecha), pero debes llegar al entronque.
El antropólogo George Foster describe de manera precisa el lago y sus alrededores: “El Lago de Pátzcuaro… tiene forma de luna en cuarto creciente, cuyos dos cuernos apuntan hacia el oriente para abrazar el cerro llamado Tariaqueri, en cuya pendiente Norte y al lado del agua se levanta Tzintzuntzan. Las regiones colindantes están sembradas de conos volcánicos que se elevan hasta casi los 4.000 metros”.
En medio de esa nada llena sólo con el verdor del campo, las montañas y dos o tres vacas, escuchas el sonido fatídico. Ese aire nefasto que nunca debió haber salido de la cámara de tu llanta trasera.
Sabes que no traes parches y has olvidado la bomba de aire en la otra mochila, por lo que deberás caminar hasta algún lugar donde la civilización alcance para una vulcanizadora. No paras de lamentarte tu poca previsión y tu mala suerte. No decides si regresar por donde vienes o continuar: volver implicaría renunciar a lo que ya habías recorrido, meterte de nuevo a la cama y dormir hasta que el sol saliera; como a eso de las doce: tomar helado directamente del recipiente mientras ves un churro de comedia romántica. El espíritu de aventura puede más que la derrota y continúas hacia el entronque de Ihuatzio. Cada paso es de lodo y humedad; los pies más mojados, lentos y molestos. Sigues maldiciéndote.
Pasas fincas enormes y vacías de decoración art nacó y sembradíos de maíz. A tu izquierda, lejos, ves el lago, esa vana promesa de idilio y tranquilidad. A veces tienes que irte por la carretera sorteando autos porque no hay camino para peatones, como en esa curva. Miras pasar los colectivos y piensas si no será mejor dejar la bici en algún lado, amarrada, y continuar camino en camión. Continúas.
Por fin llegas al entronque. Hay una vulcanizadora. A lo lejos agradeces al señor que sale justo detrás del cuartito donde llantas de todos tamaños llenan pisos y paredes. Le preguntas si puede arreglar la cámara de la bici, ingenuo. A él le cuesta trabajo hacerlo porque arregla sólo de auto, por lo visto. No tiene cambio cuando le pagas. Caminas hacia enfrente donde venden menudo.
Aprovechas para desayunar, pero el menudo es malo: poca carne y a penas sabroso en ese rojo con perlas de grasa que es el caldo, pero seguramente mejor que los tacos de chorizo y carne asada que el señor cocina justo cuando llegas. Pero la gente es amable y hablas de deportes con ellos. Te han visto llegar con el vulcanizador y te preguntan de dónde vienes, de la bicicleta y de fútbol. Les haces un rápido recuento, te despides fraternalmente y regresas por tu bici.
Llegas a Ihuatzio. Ves a los burros echados en la plaza que da la bienvenida al pueblo. La plazuela tiene una pequeña yácata que remata con un coyote aullando. Tomas unas fotos casi como turista gringo maravillado por el mexican curious, cuando un señor como de cincuenta años pasa con su sombrero de ala grande y te saluda. Entiendes que te dice “aguas” y le preguntas si son peligrosos. “¡Qué va! Si nomás están ahí echados”.
Giras hacia las yácatas, las verdaderas, del lugar. Las yácatas son las construcciones ceremoniales de los purépechas. Estas particularmente se parecen por su rigidez a las que se hacían en el centro de México. Por desgracia (o afortunadamente), están excavando la “Plaza de Armas”, que está rodeada, al este y oeste, por una muralla, al sur por las dos yácatas y al norte por lo que parece fueron palacios o residencias de nobles.
De regreso por el camino de las yácatas hacia el centro del pueblo, la rúa empedrada y serpenteante te regala la postal de un viejo hombre, encorvado y con sombrero a la usanza que, bastón en mano, se dirige hacia la iglesia del lugar, de la que apenas se ve un poco del frontón y el campanario debido a la pendiente que hay entre el pueblo y la zona arqueológica. Desearías tener la habilidad de Van Gogh, aunque esos grises del cielo den más la sensación de estar narrados por Lovecraft. Mal y tarde te acuerdas de la cámara y cuando quieres capturar la imagen, es imposible.
Es esa impresión la que te lleva a recordar la segunda vez que viniste a Pátzcuaro: Era viernes de tianguis en el que los pobladores de las comunidades cercanas, del lago y de la sierra, se juntan en una plaza para hacer trueque con sus productos, artesanías, animales, frutas, verduras, pescado, bordados y más.
El ambiente y la memoria te llevan a ver en el aire a la mujer morena de arrugas sempiternas que llevaba un cántaro enorme envuelto con una arpilla que le rodeaba los hombros, en otro tiempo, en otro siglo, la hubieras visto caminando, encorvada, con su bulto por la vereda que lleva a la ciudad. Piensas en cómo se ha detenido el tiempo aquí, en este sitio donde no se sabe cómo, es uno de los estados con más alta marginación y desigualdad, pero con una belleza única y donde se respira esperanza en cada bocanada.