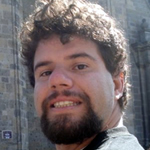El pobre convidado de piedra en que se convirtió Pepe Guízar mira, incólume, la decadencia de aquellos sus «Colomitos lejanos». En esta crónica, el autor no sólo narra en lo que hoy se han convertido Los Colomos, sino que irremediablemente los recuerdos de su infancia lo buscan, agazapados, en cualquiera de los parajes del bosque.
Por Víctor César Villalobos «El Chiva»
¡Ay, ay, ay, ay! Colomitos lejanos…
!Ay! Ojitos de agua hermanos
Pepe Guízar
La estatua de Pepe Guízar mira en lontananza. Su traje consta de chaquetín bordado, chaleco, camisa, moño y pantalón con tarugos. Pepe tiene la mano derecha extendida y la izquierda sosteniendo el sombrero de ala grande y grecas. Su actitud es de cantar, ¿pero a qué le canta? El monumento está ahí, perdido en la entrada de Colomos I, frente al castillo que tantas veces me hizo soñar en historias medievales sólo para mostrarme la miseria de sus entrañas.
He llegado antes que Zahira. Quedamos para hacer un día de campo. La cita era en la entrada de Colomos II, entre Avenida Patria y Alberta. Desquehacerado que estoy, me pongo a juntar conitos que caen de los eucaliptos mientras de vez en vez una lluvia de esporas amarillas que sueltan los mismos conitos me bañan. Me recuerdan al fenecido Club Guadalajara, que estaba -justamente- en la calle Colomos.
En realidad, cuando caen no son conos, sino una especie de agitador de martinis que lleva por dentro, en lugar de la bebida favorita de Bond, James Bond, esos listoncillos amarillos que caen como lluvia amarilla. Yo me entretengo abriéndolos y destripándolos; aventando las esporas.
Al poco tiempo de estar ahí, me llama la atención la fila de cinco, luego seis, luego siete… autos. No deja de parecerme absurdo trasladarse a un lugar arbolado dentro de la ciudad en carro, pero cada quién. Yo llegué en la amable ruta 25. Luego de unos cinco minutos, un exasperado automovilista empieza a pitar frenéticamente el claxon, perturbando el alegre silencio dominical que nos rodea.
Hay un letrero muy grande en esa entrada en el que se lee “Estacionamiento lleno”. Será mi mala costumbre de leer todo, pero creo que el anuncio es lo suficientemente visible. El señor o no se ha dado cuenta que el estacionamiento está lleno -tampoco los otros siete autos delante de él- o sólo tiene ganas de mostrarnos los altos tonos que alcanza su claxon. Pienso que un tráiler a altísima velocidad pierde el control justo en esa curva de Patria, llevándose para siempre a nuestro exasperado amigo. Luego regreso a mis cuatro años, cuando hacía copas en las que bebía agua de limón o manufacturaba castillitos con los conos que caían de los eucaliptos en aquellas tardes del Club de Colomos.
Una guardabosques que cuida la entrada sale de su posta y se dirige al acceso de automóviles. El tipo sigue pitando. Quizá con la combinación correcta de largos y cortos logre un lenguaje morse y mágico para desvanecer la fila frente a él y encuentre un lugar brillante y perfumado para su auto. La guardabosques señala el anuncio y la magia surte efecto. Todos desaparecen.
Zahira llega radiante a pesar del retraso. Sus lentes blancos parecen sacados de una fiesta de la noche anterior en el Caudillo’s. Intuyo esos ojos azules que tanto me gustan. Enfundada en riguroso pants, no puede verse más linda. Trae los sándwiches en su mochila, así que nos ponemos en acción y buscamos entre los senderos y los corredores un lugar que no dé a Patria y que esté lo suficientemente aislado para dejarnos la sensación de que no estamos en esta mole de concreto y no muy a la vista de los que se ejercitan.
Decidimos quedarnos a la vera de uno de los arrollos (secos) que hay. Casi no se ve la avenida y el sendero más cercano está como a 15 metros. Acercamos un par de troncos y nos disponemos a desayunar. El hambre creció poco a poco en nosotros hasta este momento, en que es insoportable. Conversamos, comemos, disfrutamos del clima bajo los pinos, vemos ardillas que la maravillan a ella. Le cuento de cómo las ardillas del Bosque de Chapultepec ahora están amaestradas para hacer boberías y dejarse tomar la foto a cambio ya no de una bellota, sino de una migaja de pan o cualquier alimento.
Recordamos la primera cita que tuvimos justo ahí, en Colomos y lo bizarro que fue. Hasta un guardabosque nos corrió porque era hora de cerrar. Desde entonces no habíamos regresado ni juntos, ni cada quien por su lado.
Terminado el desayuno, decidimos caminar, primero perdiéndonos entre los senderos. Luego, optamos porque nuestros pasos nos lleven al Jardín Japonés. De camino, me encuentro a un compañero de la primaria. Nos saludamos efusivamente, le presento a Zahira y cotorreamos un poco. Me meto en las cuevas “de osos” que hay.
Se supone que un Jardín japonés está diseñado para que uno dé largos paseos y medite cobijado por el sonido del agua. En domingo es imposible escuchar el propio pensamiento. La cantidad de gente es tal que hay veces que se forman cuellos de botella en los puentes de madera que cruzan los arrolluelos atestados de peces y tortugas. Los niños gritan cada que ven a algún pez hacer una pirueta. Y ni pensar en sentarse en las tres o cuatro bancas que hay. Al menos no hay quinceañeras o parejas de novios en sesión de foto.
Caminamos, tomados de la mano, platicamos de cualquier cosa. Preferimos pasar de largo el paseo escultórico, tan deteriorado y con piezas de concreto y fierro tan poco llamativas. Vemos la zona de asadores, creo que está dedicada a Oregon, Estados Unidos. Descansamos un momento ahí.
Por fin vemos el Castillo. Yo recordaba las grandes cisternas frente al edificio rebozantes, azules, verdosas. Me estremecía ver tanta agua. Mi papá me dijo que con eso abastecían esa zona de Guadalajara (la casa de mis abuelos no estaba lejos de ahí y mi abuela nos dejaba tomar agua directamente de la llave. Así era la confianza hacia el agua de Colomos). Las cisternas ahora están vacías, no hay mucho qué ver.
Están terminando las clases de pintura, las seños copetonas rodean las almenas del castillo como centinelas con sus miradas oscilando entre los lienzos y los alrededores.
Rodeamos todo el edificio y nos encontramos con el creador de la mítica canción Guadalajara: con Pepe Guízar, condenado a ser testigo inmóvil de la desaparición de su ciudad como él la conoció y de la que tanta fama gozara. De poder salir huyendo, seguro abriría -como Nati Cano– una sucursal de la música vernácula en Los Angeles. Pero no. Está encadenado.
Víctor César Villalobos “El Chiva” (Guadalajara, 1978) no tiene mucho qué decir de sí mismo. Es melómano irredento y escribidor. Como Bartleby, preferiría no hacerlo; aunque a veces lo disfrute sádicamente.